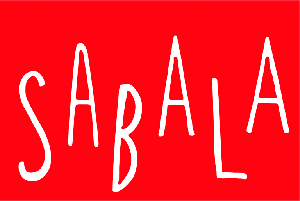Díganme que estoy loca de atar y que el modelito que más me conviene es la yo, en los cuadros de Sabala, siempre oigo voces. ¡Y qué voces, pardiez! No es sólo que muchas veces sus personajes femeninos parezcan haber sido sorprendidos en medio de alguna interesantísima cháchara, sino que incluso las oigo pensar cuando se encuentran a solas. En realidad, estoy convencida de que en los cuadros de Sabala el silencio no llega a producirse jamás. Sus personajes no sufren ni gozan en silencio: su naturaleza es demasiado expansiva y verbal, y tanto su felicidad como sus contrariedades resultan deliciosamente ruidosas. Diríase incluso que amueblar continuamente el silencio es una de las armas con las que, sin apenas sospecharlo, mantienen a raya la soledad, las pequeñas frustraciones de la vida y el miedo al paso inexorable del tiempo.

Ya sé que hay quien dice que las armas más eficaces de las mujeres de Sabala son los inestimables servicios de masajistas, peluqueros, modistas y esteticistas. Permítanme matizar. Cuando contemplo el cuadro que responde al título de Reunidas para armarla, algo me dice que el arma más demoledora y eficaz con que cuentan las peripuestas damas no es otra que la lengua con la que manufacturan y envasan las perlas de ingenio y sabiduría que sueltan en sus reuniones, esa misma lengua con la que destripan y despellejan, condenan o absuelven a sus semejantes y son capaces de pararle los pies al más pintado.

Como los artistas de la escuela flamenca, Sabala nos sumerge en cotidianas escenas de interior pero, a diferencia de Vermeer, sus cuadros hablan, susurran, chillan y parlotean alborozadamente, ríen sin recato o bajo la barba, muestran a mujeres inmersas en intensos monólogos interiores y retransmiten las regocijantes fruslerías de la vida cotidiana, del aquí y el ahora. Son cuadros que irradian una ruidosa y parlanchina alegría de vivir y que no sólo nos convierten en voyeurs, sino en espías de diálogos, soliloquios y conversaciones ajenas. De ahí la gran atención que presta Sabala a los títulos de sus piezas, auténticos microrrelatos llenos de sutiles ironías y de dobles sentidos, en los que su autora se revela no sólo como una gran pintora sino también como una artista de la lengua, misteriosamente dotada para captar las más coloridas y suculentas expresiones coloquiales y, en consecuencia, admirable dialoguista. Para muestra un botón: el cuadro titulado Mi marido me desarma cuando me toca despliega una escena donde una mujer sentada sobre un piano de cola -gloriosa ironía- escucha embelesada a su marido ejecutar alguna irresistible pieza musical.
Nada hay de trivial en el ininterrumpido flujo de palabras que palpita y zumba en las obras de Sabala; a fin de cuentas, ¿puede alguien imaginar algo más humano que esa imperiosa necesidad de contarnos unos a otros que se halla en la raíz misma del lenguaje? Yo, por lo menos, cada vez que pienso en los hombres de las cavernas, me los figuro reunidos al caer la noche junto a la entrada de la cueva, alrededor de una hoguera, contándose historias, cotidianas o épicas, para conjurar el miedo a la oscuridad.
Mercedes Abad